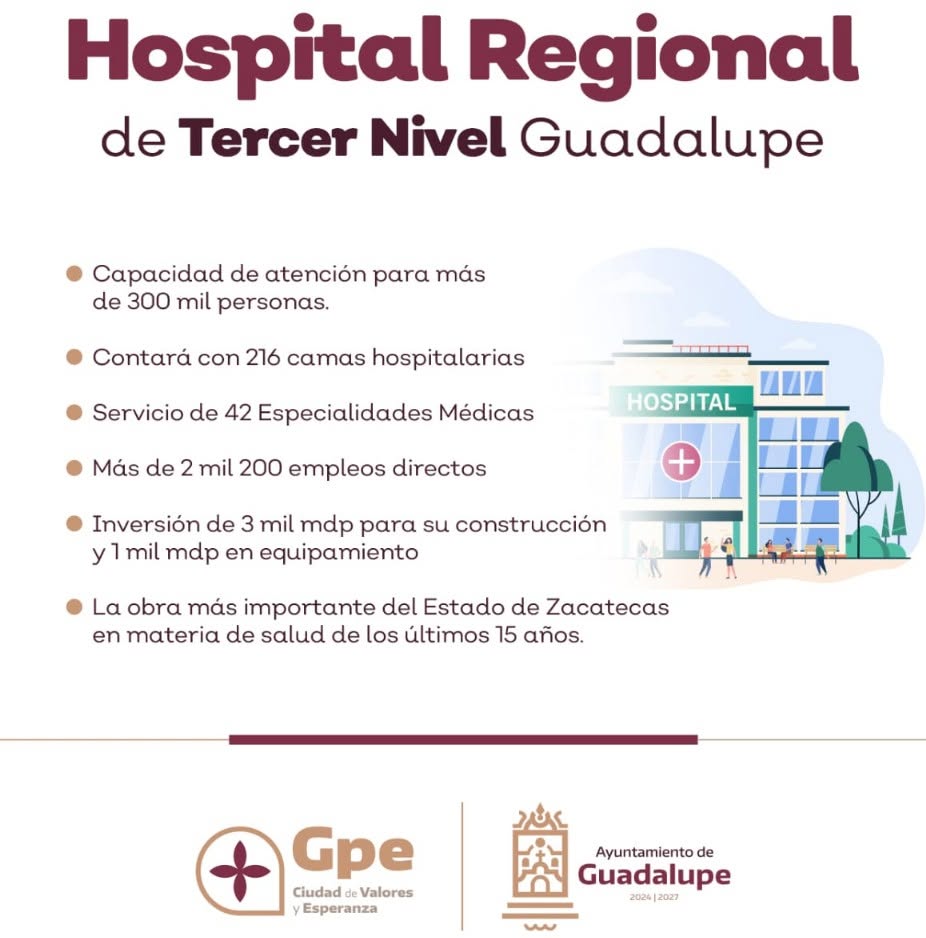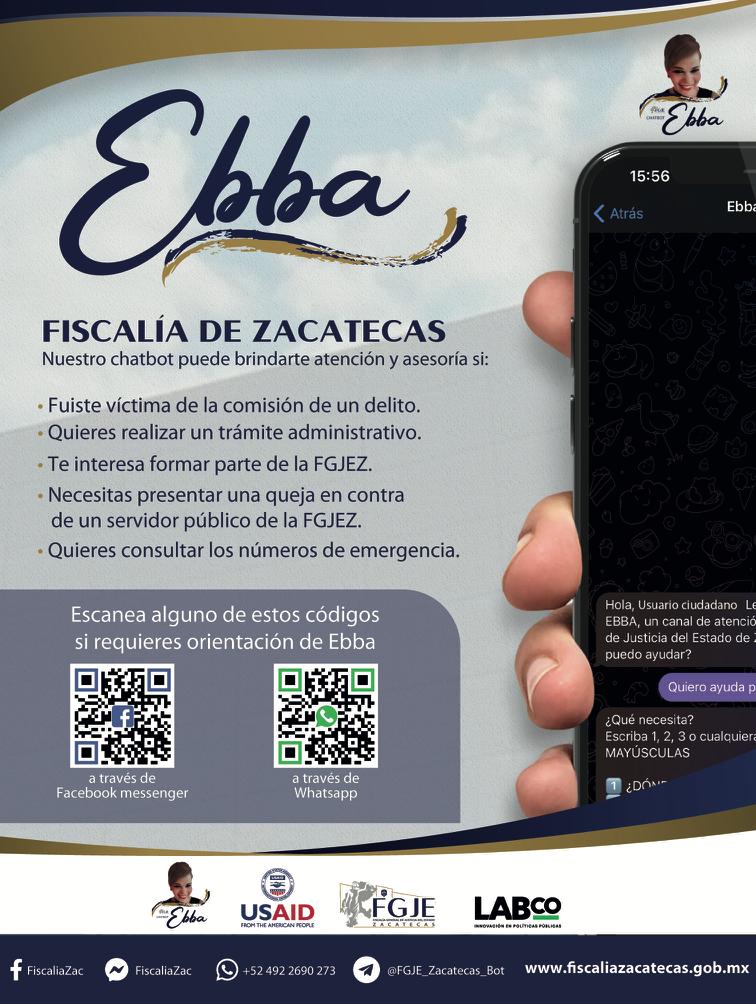EL SÍNDROME DE UTOPÍA
Psicóloga Maira Gallegos
Preferible soportar aquellos males que nos agobian, que huir hacia otros que no conocemos.
Hamlet.
Existen dos tragedias en la vida. Una de ellas consiste en no lograr lo que vuestro corazón desea. La otra consiste en lograrlo.
George Bernard Shaw.
La naturaleza me hizo feliz y bueno, y si no lo soy, es culpa de la sociedad.
Robert Ardrey.
A modo contrario de las simplificaciones, donde alguien no ve el problema que existe en la realidad, el utópico ve soluciones donde no hay ninguna. Esto lo lleva a varios intentos de solucionar algún problema, o una forma de solución reiteradas veces, pero que en realidad no llevan a la solución.
Tomás Moro escribió una obra en 1516 con el nombre de Utopía, donde el término se refiere a sociedades imaginarias con características que favorecen a todos, son justas y perfectas. Utopía significa “en ninguna parte”. A partir de ahí se ha escrito sobre el tema de la vida ideal y los resultados que tendría a nivel individual y social. Estas tentativas utópicas de cambio no escapan de resultados con desviaciones patológicas, donde existe la tendencia a perpetuar o empeorar lo que se tendría que cambiar.
En las soluciones de los problemas humanos aparece la creencia de que se ha encontrado la solución absoluta y última. Y en consecuencia se actúa para llegar a ella. De aquí resulta el comportamiento que se describe como síndrome de utopía y puede adoptar tres formas.
La primera variante es Introyectiva y resulta de un profundo y doloroso sentimiento de ineptitud personal para alcanzar el objetivo, pero si este último es utópico, el solo hecho de pensarlo crea una atribución propia; se echa la culpa de su propia ineptitud y no se toma en cuenta que es de índole utópica. Más que consecuencias sociales son psiquiátricas. Despierta sentimientos de incapacidad, huida, retraimiento, depresión, y quizá intentos de suicidio. Cuando eventualmente el sujeto detecta la discrepancia entre lo que idealiza ser y lo que realmente es, se ve inundado de odio a sí mismo y se expresa a través de mecanismos autodestructores que van desde una voz interior de tortura hasta la aniquilación total de sí mismos. Otras posibles consecuencias de esta forma son la alienación, divorcios y concepciones nihilistas del mundo. Es frecuente el uso de alcohol y drogas para provocar las breves euforias que van seguidas de retornos a la realidad cada vez más cruel, cruda y fría. Se cae en un ciclo donde es más atractiva la “huida existencial”.
Una segunda variante esta representada con un aforismo de Roberto Luis Stevenson: “Es mejor viajar colmado de esperanzas que llegar a puerto”. En lugar de autoacusarse, este método está representado por una forma de dilación o “demora agradable”. El cambio utópico esta distante, entonces el viaje será largo y prolongado. Por lo que en el momento no es necesario plantear las incómodas cuestiones relativas a si se puede o no alcanzar el objetivo o si para alcanzarlo vale la pena tan largo viaje. Lo importante es el viaje, no la llegada. Es aquí donde se tienen eternos estudiantes, perfeccionistas, personas que se las arreglan para fracasar al borde de tener un éxito; nunca llegan al término del viaje. Esta forma se vuelve un problema en la vida cuando se supone que “llegar” consiste en la desaparición definitiva del mismo. Muchas de las transiciones de la vida se describen como experiencias deliciosas y totalmente libres de perturbación; como con los recién casados, la pareja que tendrá su primer hijo y que todos a su alrededor aseguran felicidad, la jubilación como una etapa de cumplimiento de la misión o llegar a vivir a una ciudad nueva.
La tercera forma es proyectiva y se caracteriza por una actitud rígida y moralista por parte del sujeto que asume haber encontrado la verdad que impone a los demás y es responsable de cambiar al mundo. Para ello utiliza la persuasión. Los que no quieran aceptar la verdad y ni siquiera deseen escucharla actúan de mala fe, y la destrucción de ellos será en beneficio de la humanidad y está justificada. Algunos extremistas se ven a sí mismos como “nosotros, a quienes el sistema ha convertido en enfermos”. Alfred Adler definía la existencia de mecanismos proyectivos similares: “el proyecto vital del neurótico exige categóricamente que si fracasa ha de ser por culpa del otro, quedando él libre de responsabilidad personal”.
Por otro lado, existen sujetos que consideran la ausencia de una dificultad o problema como el problema. Por ejemplo, el puritanismo, donde cuya regla fundamental y humorística ha sido: “puedes hacer cualquier cosa, siempre que no te produzca placer”. Implícitamente manda el mensaje de que la vida es dura y exige sacrificios y que los éxitos se pagan caros. Un comportamiento desenvuelto, de placer y espontaneo puede traer una especie de mala suerte o enojo de los dioses. Esta premisa implica la utopía de forma negativa: si las cosas van bien, la situación debe ser peor, por ello hay que complicarla.
Las utopías positivas implican “no hay problema”, las negativas “no hay soluciones”: a ambas clases se les atribuye las dificultades normales y placeres normales como anormales.
Cuando el sujeto intenta ordenar su mundo de acuerdo a lo anterior y ve que sus intentos fracasan, no considera si la premisa en la que se basa es real, irreal o solo es un absurdo. Les echará la culpa a factores exteriores o a su propia ineptitud. La idea de que el error puede residir en las premisas mismas es intolerable, no admisible. Busca un sentido de la vida con base en expectativas, entre el modo como las cosas deberían ser (es aquí donde exige el cambio) y no como son.