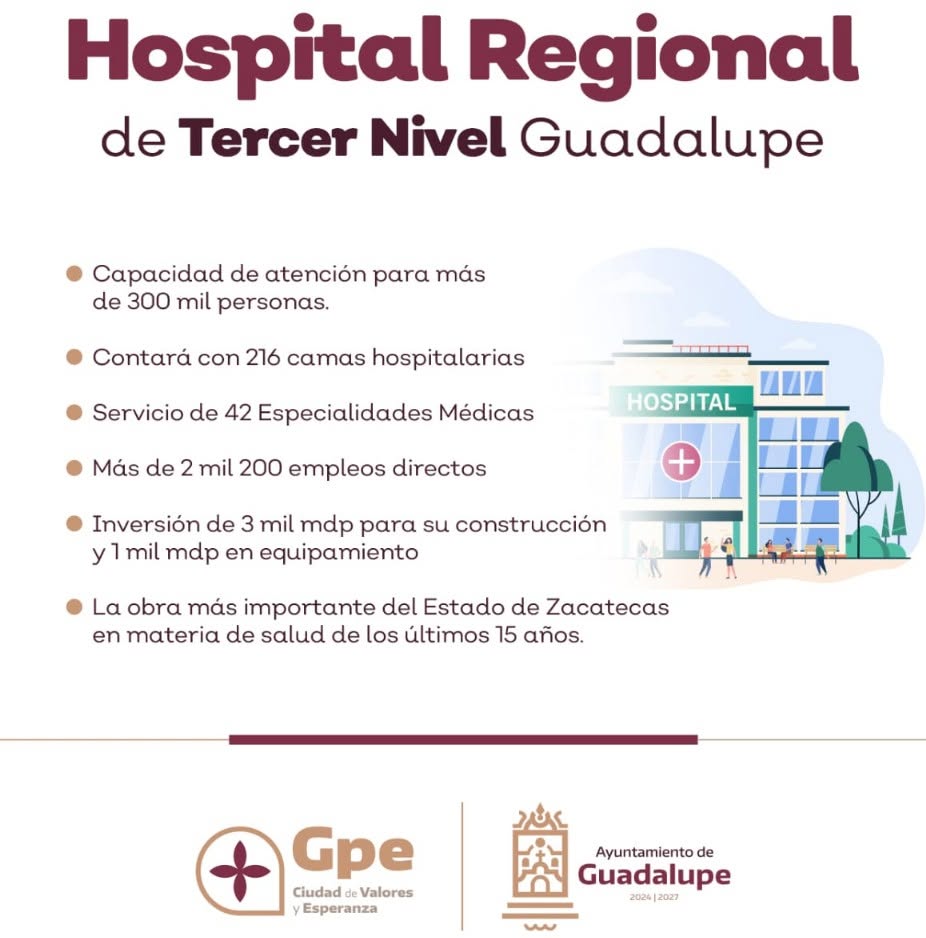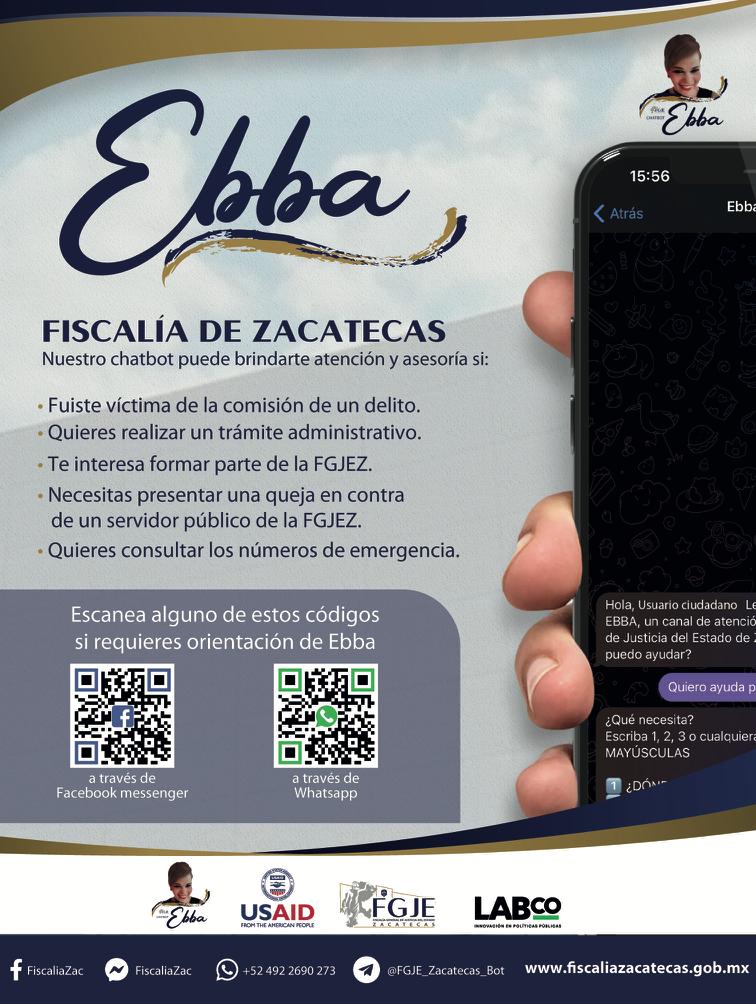El Baúl de las historias breves
Adriana Cordero
Melodía de una máquina de escribir
Habían pasado, calculaba Adriana, unos treinta y dos años desde aquello, pero a veces el recuerdo todavía tenía el filo de una hoja recién afilada: veía el salón de la academia comercial con sus pupitres alineados como teclas enormes, las ventanas altas veladas por una cortina color marfil, el reloj redondo que imponía un compás sin música, y al frente, la profesora con su voz de metrónomo humano dictando no palabras sueltas sino una cadencia que exigía obediencia, precisión, respiración acompasada; veía las máquinas de escribir brillando bajo la luz de tubo, un brillo gris como si hubieran sido enceradas con paciencia, las cintas impregnadas de tinta, la promesa y la amenaza de cada tecla que podía marcar el triunfo o el tropiezo; veía sus manos jóvenes, un poco tensas, la uña del índice con una media luna que entonces le parecía una imperfección y hoy le habría parecido un amuleto, y sentía, como si la espalda la recordara mejor que la memoria, la presión entre los omóplatos de mantener la postura correcta, espalda erguida, pies bien puestos, muñecas quietas. Adriana Contadora por vocación y destino, pero antes había pasado por esa escuela en la que salías con el título de contador privado y, además de números y balances, te formaban en prácticas de oficina, mecanografía, taquigrafía y otras destrezas que olían a archivo y grafito. Aquel examen de golpes era, en apariencia, simple: cuántos impactos dabas en un minuto, cuántas palabras convertías en signos visibles, y cuántas veces te habías equivocado al obedecer la tiranía de la coma o el misterio de los espacios. La regla era clara, casi cruel por su limpieza: cada error —una letra, una coma, un espacio— era un punto menos; cinco errores equivalían a reprobar sin atenuantes, y nadie podía reclamarle nada a una norma tan transparente. Adriana, que vivía la concentración como un acto de equilibrismo sobre una cuerda que se movía con el viento, falló tres veces: una coma que llegó a destiempo, un espacio que se coló donde no debía, una mayúscula que no obedeció su turno; su siete quedó asentado como un golpe más de la máquina, seco, irrevocable, y, sin embargo, detrás de ese número se escondía algo difícil de traducir: la ternura de haber llegado hasta ahí contra la dispersión, contra la ansiedad de hacer coincidir la cabeza con el compás ajeno. Otra persona obtuvo un seis, y fueron las dos únicas que pasaron el examen en un grupo que, casi entero, estrelló sus dedos contra la exactitud. Había, por el fracaso masivo, la posibilidad de repetir, incluso para quienes, como ellas, habían aprobado; un extraordinario con costo. Adriana supo que podía hacerlo, quizá subir el promedio, quizá justificar la madrugada que había pasado repasando, pero eligió quedarse con el siete, y ahora, tantos años después, no sabía si esa decisión había nacido del bolsillo o de la dignidad: sospechaba que un poco de ambas, porque no tenía dinero que le sobrara, y porque presentar un extraordinario era, en su cabeza, abrazar la idea de que había reprobado cuando en realidad había resistido; además, en ese salón donde casi todos cayeron, su siete no era un siete tanto como una medalla sin brillo, una prueba de que su modo de atención —saltón, renuente, a veces disperso, a veces de una concentración casi feroz— podía sostenerse. Lo curioso —lo verdaderamente extraño— es que lo que se le grabó en la memoria con una fidelidad que a veces daba miedo no fue la cifra, sino la frase que habían dictado para medir exactitud y velocidad, una frase que parecía más apropiada para un libro que para un examen cronometrado: “El silencio como el sonido es audible, lo mismo que se pueden ver la luz y la sombra; lo propio del silencio es su gravedad, su pregnancia, su sentido de infinidad, cuando el oído se ha acostumbrado a él percibe ruidos levísimos que lejos de romperlo hacen más profundo el silencio”. No la comprendió del todo entonces —no del modo en que se comprende un asiento contable o una fórmula—, pero su forma, sus pausas, el contraste entre cosas opuestas y, sobre todo, esa palabra rara y pesada, “pregnancia”, se le quedaron adheridas por dentro como si la frase se hubiera tatuado sola detrás de los ojos. Cada vez que, con los años, tenía que esperar y había papel y lápiz a mano, esa oración salía de ella como si alguien la dictara desde un cuarto contiguo; cuando por fin conoció a un amigo en quien confió con una confianza limpia —porque lo había buscado una tarde mala, con el corazón dando traspiés y los ojos medio inundados—, se animó a escribirle algo para que interpretara su letra, curioso ejercicio de grafólogo improvisado; al final, lo que él miró, más que el tamaño de los trazos o la forma de las “g”, fue el contenido: le dijo que ese párrafo era profundo, que había algo ahí que valía la pena atender, y Adriana, que tenía la cabeza ocupada por dolores más apremiantes, apenas si registró el comentario como quien guarda una piedrecita en el bolsillo sin saber todavía si la necesitará. Siguió su vida de números y cuentas, de cafés que se enfrían al lado de una hoja de cálculo, de madrugadas donde la mente corre más deprisa que el reloj, y, sin embargo, esa frase hacía guardia, aparecía en los márgenes de la agenda, en la primera línea de los cuadernos nuevos, en la servilleta donde anotaba una lista, como si pudiera empezar cualquier cosa del mundo invocando el silencio.
Fue en un viaje reciente, a unas horas de su ciudad, cuando el pasado regresó con una puntualidad a la que ya no estaba acostumbrada; había salido solo por el fin de semana, pero llevaba ya un malestar en el oído, un zumbido ligero que en la noche parecía agrandarse como sombra mal recortada; a la distancia se agravó de un modo que no esperaba: primero una vibración como si adentro de la cabeza viviera un insecto grande batiendo alas de metal, luego un dolor punzante, cortito y testarudo como el golpe de una tecla que no deja de hundirse, y de inmediato el vértigo, ese modo de la realidad de volverse un carrusel mientras tú estás hecho de plomo. La noche fue larga —no como metáfora, sino como una evidencia: los minutos no avanzaban, las sábanas no encontraban una forma que la consolara, la almohada parecía un argumento en contra del descanso—; había intentado buscar posiciones, llenar de almohadas los huecos del insomnio, respirar hondo como había leído en alguna parte que servía, pero la cabeza vibraba, y el dolor no negociaba y la liebre del miedo se asomaba al borde de los pensamientos para preguntar si eso era peligroso o solo inconveniente, si pasaría o se quedaría, y en la soledad del cuarto ese tipo de preguntas se hacen gigantes. Fue entonces cuando, sin razón aparente, la frase volvió, no solo como un recuerdo, sino como un instrumento: “El silencio como el sonido es audible...”; la recitó en voz muy baja, primero para acompañarse, luego para escuchar el peso de cada tramo, y en la mitad de su incomodidad se sorprendió pensando que, quizá, aquellos ruidos levísimos de los que hablaba el texto eran algo parecido a ese rumor que ella sentía, no afuera, sino adentro, no en la fiesta lejana que habría explicado un bajo que se repite, sino en un pequeño concierto íntimo del cuerpo que la mente amplificaba. Pensó entonces en el examen de hace más de tres décadas, en su siete incrustado como una chinche en el tablón de anuncios, en el sonido de las máquinas de escribir golpeando como lluvia sobre un techo de lámina, y entendió —o creyó entender— que a veces el silencio no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo que ordena el ruido; que si lograba reconocer un patrón en aquella vibración, un ritmo, un compás, quizá pudiera sacarla, por un instante, del territorio de lo insoportable y llevarla al terreno de lo comprensible. Empezó a contar; no números, sino pequeñas islas de aire: inhalo, exhalo, uno; inhalo, exhalo, dos; y, en el hueco que la respiración dejaba libre, se repetía a sí misma la oración como si fuera una cuerda de la que colgarse: “lo propio del silencio es su gravedad, su pregnancia, su sentido de infinidad...”. No dejó de doler, no nos vamos a inventar milagros, pero el miedo perdió volumen, como si alguien hubiera corrido la perilla del amplificador; en esa calma chiquita se permitió recordar a su amigo y su comentario sobre la profundidad del párrafo y le dio la razón tardía que merecía: había una verdad ahí, no científica, pero útil; una verdad que te enseñaba a no confundir la bulla de la mente con el mundo y a distinguir, en medio del caos, un dibujo secreto.
Mientras la madrugada se acercaba a la hora en que los pájaros prueban la primera nota, Adriana se dijo que quizá toda su vida había estado entrenando para ese instante sin saberlo; que aquella academia con olor a tinta y cuerina, la disciplina de mantener una postura mientras los demás también batallaban por mantener la suya, el pequeño orgullo de haberse quedado con su siete como se queda uno con un pan que no es de pastelería, pero alimenta, todo eso le había enseñado una paciencia rara: la paciencia del que no espera perfección, sino compañía, el modo de estar con uno mismo cuando las cosas no salen como se las imagina. Recordó escenas sueltas de aquellos años: la prisa por llegar a tiempo, los zapatos sonando contra el piso de mosaico, la luz filtrándose a las once de la mañana como un polvo brillante, los recreos que no eran recreo sino una carrera para alcanzar la siguiente obligación; recordó también su propio cerebro de entonces, esa mente a la que le costaba concentrarse en un libro corto sin releerlo cinco veces y, sin embargo, era capaz de retener, por puro impacto de forma, una frase que hablaba del silencio como si fuera un mineral pesado que uno pudiera llevar en el bolsillo. Se preguntó por qué el cuerpo guarda lo que guarda, por qué a veces la memoria no archiva lo útil sino lo hermoso, o lo raro, o lo que nos exigió una punzada de atención en el momento menos previsto; se preguntó si, en el fondo, esa sentencia sobre los ruidos levísimos que no rompen el silencio sino que lo vuelven más hondo no era una descripción de su propia manera de estar en el mundo: una vida con pequeñas insistencias —un zumbido aquí, una distracción allá, un vértigo de vez en cuando—, y, sin embargo, por debajo de todo, una gravedad que la sostenía, una especie de piso invisible que no se rompía con la primera sacudida.
A la mañana siguiente, todavía fatigada pero con el miedo domado, salió a la calle lenta, como quien prueba si el suelo le es leal, y caminó hasta un café, pero aún con la incomodidad su paciencia fue corta y se fue sin el café; de regreso al cuarto abrió un pequeño cuaderno que cargaba —esos cuadernos que empiezan con promesas y terminan con listas de compras—, y sin esforzarse por buscar otra cosa, volvió a escribir el párrafo de memoria, como si la mano supiera antes que la cabeza, y al terminar descubrió una letra suya más grande de lo usual, un trazo más franco, quizá por el cansancio o por la necesidad de ocupar espacio, de hacerse visible ante sí misma. Pensó en la Adriana de quince o dieciséis que fue, en la mujer de hoy que puede explicar con palabras lo que entonces solo sintió como una vibración vaga, y sonrió sin ironía; había aprendido a darle un lugar a sus rarezas, y a distinguir cuándo un número basta y cuándo una frase salva. Le dio un sorbo a su agua de guayaba con betabel, y pensó —como contabilizando con cuidado— qué cosas le debía esa frase: una compañía discreta en instantes de espera, una forma de iniciar páginas nuevas, un puente entre lo que no entiende y lo que, sin entender del todo, puede habitar, y, ahora, una herramienta para pasar la noche sin pelearse con su oído como si fuera un enemigo. Tomó aire, cerró el cuaderno, y por puro juego volvió a contar respiraciones, como se cuentan monedas cuando se teme que no alcanzan, y se dijo que ese hábito —tan suyo— de medir el mundo para no perderlo podía convivir con la música de lo impreciso.
De regreso, antes de hacer la maleta, consultó los horarios checó combustible y el mapa de siempre, y todo ese orden le dio la impresión de que había regresado también a un centro, no el centro inmutable de las novelas que terminan bien, sino el centro flexible de la vida que reconoce sus asimetrías; pensó, incluso, que su siete remoto había sido una escuela: había aprendido que aprobar no siempre significa brillar, y que brillar a veces cansa más de lo que alivia; que sostener un número suficiente cuando el resto cayó es una forma de heroísmo modesto que no necesita aplausos. Y acaso por esa misma lógica fue capaz de mirar con más misericordia el cuerpo que no durmió y el oído que protesta; en la mesa, antes de salir, anotó en una hoja suelta un registro mínimo de la noche —hora aproximada en que empezó el zumbido, movimientos que ayudaron o no ayudaron, intensidad del dolor—, y al pie, como firma, el párrafo, otra vez; quiso imaginar el rostro de la profesora si supiera que su dictado de examen había terminado convertido en talismán para una mujer que se encontraba sola, en una ciudad ajena, que va a escuchar, de verdad, qué le está diciendo ese ruido obstinado. En el espejo del auto, se encontró más pálida pero más presente; el silencio le recordó que no todo silencio es amable, pero que casi todos pueden comprenderse si uno aprende a nombrar lo que los habita.
Adriana agradeció, no con palabras, sino con un asentimiento por dentro, que a veces la memoria nos devuelva no lo que pedimos sino lo que necesitamos; que el cerebro tenga, para cada uno, una cajita de herramientas insólitas: un olor que trae consuelo, una canción que ordena, una oración que hace de baranda cuando el piso se inclina. Conducir sin prisa hacia su ciudad, escuchando al mundo como quien le toma el pulso a un amigo: motores que ronronean, pasos que van y vienen, un murmullo de voces que se cruzan, y por debajo —no siempre, pero esa mañana sí— un silencio elástico que no se rompía con los ruidos, que los alojaba, que los hacía más hondos. Pensó que quizá la vida era eso: aprender a que los sonidos levísimos no destruyan lo que nos sostiene, sino que, lejos de romperlo, hagan más profundo el silencio. Y sonrió, porque entendió, al fin, que aquella frase le había enseñado un modo de estar: el de escuchar con paciencia hasta que, desde el fondo, algo responda.