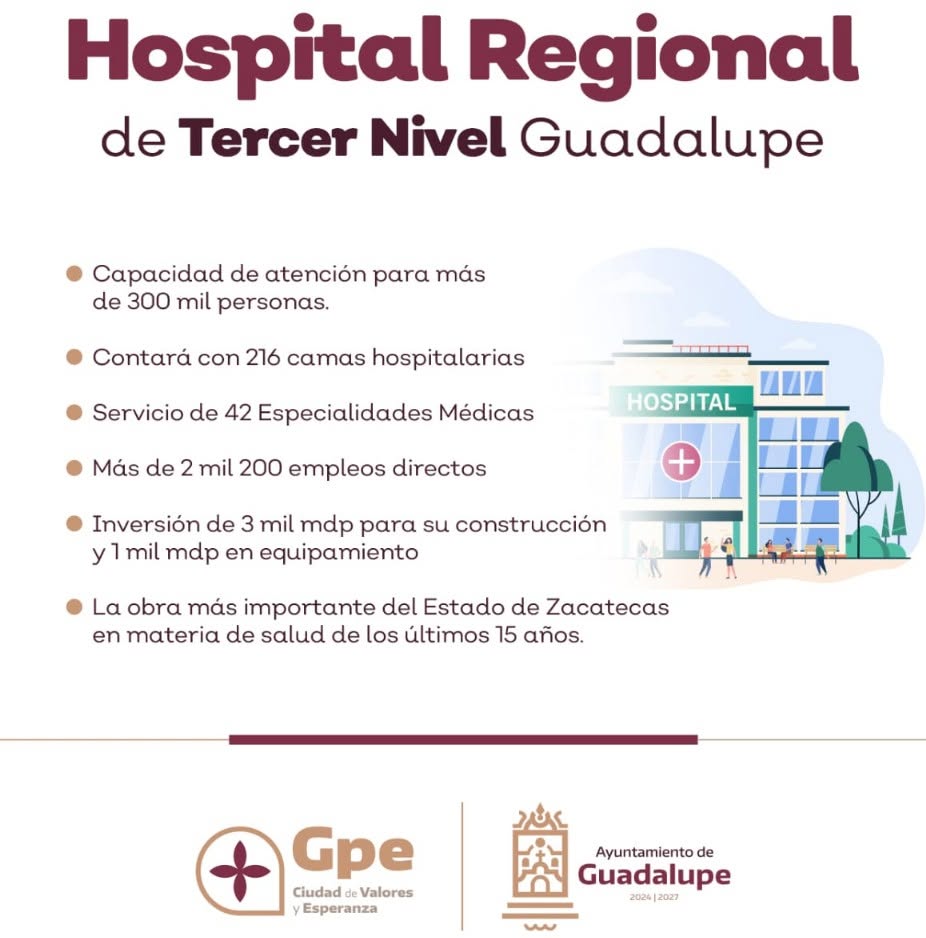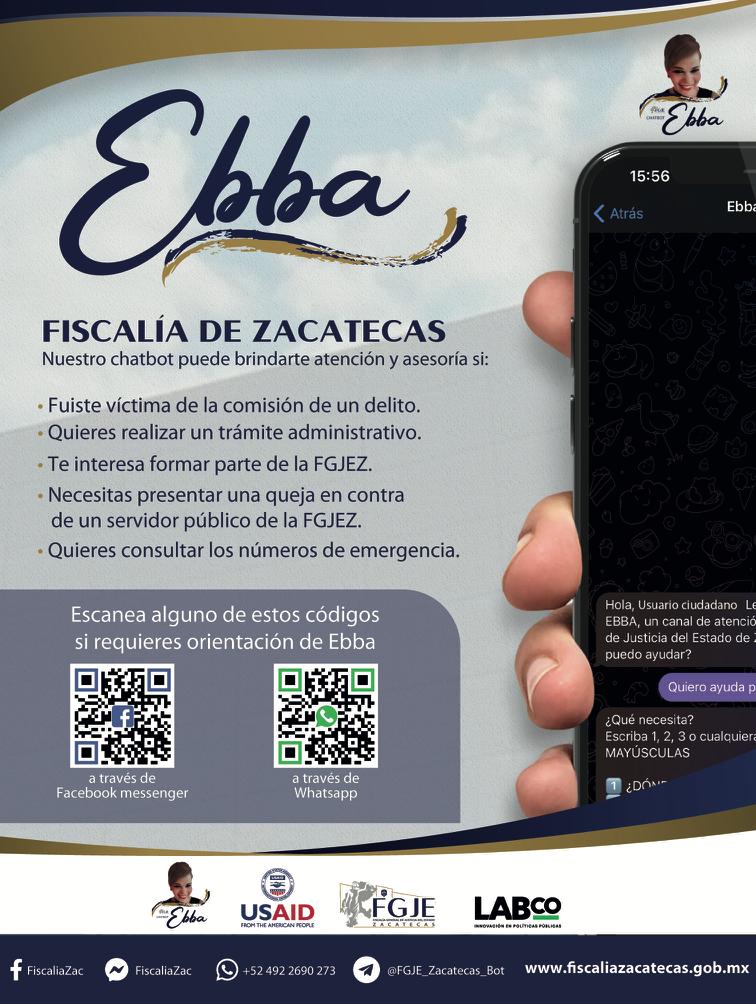La importancia de la Inclusión Laboral con enfoque humanista hacia las personas con discapacidad en la Nueva Admnistración Pública
Dra. Verónica Yvette Hernández López de Lara
“La discapacidad nunca es la limitación; la verdadera limitación es la falta de visión y voluntad de incluir.” — Judy Heumann**
La inclusión laboral de las personas con discapacidad (PCD) constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, económico e institucional de un país. No se trata únicamente de asegurar el acceso al empleo, sino de garantizar la igualdad sustantiva, la no discriminación y el cumplimiento pleno de los derechos humanos. En México, la relevancia del tema es especialmente evidente si se consideran las cifras actuales: de acuerdo con el INEGI (2023), existen 8.8 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 7.2 % de la población; sin embargo, solo 4 de cada 10 participan en alguna actividad económica, lo que revela una exclusión laboral estructural que limita su independencia, bienestar y desarrollo.
La brecha se profundiza cuando se analiza el acceso al empleo formal. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) reportó que 44.5 % de las PCD han experimentado discriminación al buscar trabajo, situándolas como el grupo social más discriminado en el ámbito laboral. Además, datos del CONAPRED y del Banco Mundial indican que, aun con marcos legales vigentes, México solo alcanza entre 0.36 % y 0.65 % de inclusión de PCD en el sector público, muy por debajo de su propia propuesta de cuota legal del 5 % y del promedio latinoamericano, cuyo cumplimiento real se ubica alrededor del 1.1 %. Estas cifras revelan una brecha preocupante entre la normativa, la política y la práctica institucional.
Más allá de la perspectiva de derechos humanos, la inclusión laboral también genera beneficios directos para las organizaciones. La diversidad funcional fortalece los equipos de trabajo, aumenta la creatividad y mejora la capacidad de respuesta institucional ante distintas realidades sociales. De igual manera, fomenta una cultura organizacional más empática, profesional y sostenible. La evidencia internacional señala que las instituciones incluyentes tienden a mejorar su clima laboral, incrementan la productividad y cumplen con los estándares de responsabilidad social y transparencia, elementos clave para la gobernanza contemporánea.
A pesar de estos beneficios, las PCD continúan enfrentando barreras significativas: infraestructura inaccesible, falta de ajustes razonables, desconocimiento de los empleadores, prejuicios y escasa capacitación técnica. Frente a ello, resulta indispensable fortalecer los modelos integrales de apoyo y los programas de transición al empleo. En México, un ejemplo destacado es la labor de la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados,
FHADI I.A.P., institución privada que por más de 28 años ha impulsado un modelo exitoso de inclusión social y laboral. FHADI ha beneficiado directamente a más de 4,300 personas adultas con discapacidad motora y a más de 10,000 familiares, mediante programas de acompañamiento psicológico, capacitación laboral, asesoría en accesibilidad, vinculación con empresas y acompañamiento durante el proceso de integración y permanencia. Su experiencia demuestra que la inclusión efectiva no se limita a contratar, sino a brindar herramientas que garanticen autonomía, desarrollo profesional y continuidad dentro del ambiente laboral.
Asimismo, FHADI ha identificado una de las barreras más importantes: la brecha académica. Muchas PCD enfrentan rezagos escolares que afectan su competitividad, por lo cual esta fundación impulsa capacitación permanente, sensibilización a empresas y formación de competencias laborales. Su trabajo confirma que la inclusión solo es sostenible cuando involucra tanto a la persona como a la institución que la recibe, creando entornos accesibles, procesos flexibles y oportunidades reales de promoción.
Por estas razones, la inclusión laboral de las PCD debe considerarse un eje estratégico en el diseño de políticas públicas y en la gestión institucional. Para lograrla, no basta con buenas intenciones: se requiere un marco legal robusto, con cuotas obligatorias, mecanismos de supervisión, incentivos y sanciones. En este sentido, resulta crucial la aprobación de la reforma de inclusión laboral actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ya aprobada por unanimidad en el Senado, la cual busca garantizar el 5 % de plazas para PCD en sectores público y privado. Su aprobación permitiría avanzar hacia estándares internacionales y corregir la brecha entre la ley y su aplicación real.
En conclusión, la inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo transforma vidas, sino que fortalece instituciones, mejora la competitividad nacional y contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030. Las cifras muestran una deuda histórica, pero también una oportunidad para construir entornos laborales equitativos, humanos y productivos. Iniciativas como las de FHADI I.A.P. demuestran que la inclusión es posible, efectiva y socialmente rentable. El reto ahora es multiplicar estas buenas prácticas y convertirlas en políticas de Estado que garanticen un trabajo digno y accesible para todas las personas, sin excepción.
Doctora en Administración Pública y Coordinadora del Proyecto de Investigación sobre Inclusión y Equidad
***Judy Heumann (1947–2023) fue una de las activistas más influyentes del movimiento global por los derechos de las personas con discapacidad. Sobreviviente de polio desde los dos años, transformó su experiencia personal de exclusión en una lucha incansable por la justicia social. Su liderazgo fue determinante para la aprobación de marcos legales históricos como la Section 504 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos civiles. Con una visión profundamente humanista, Heumann defendió que la inclusión es un acto ético que reconoce la dignidad y capacidad inherente a todas las personas. Como mujer líder, su voz rompió barreras y abrió camino a generaciones futuras, posicionando la discapacidad como un asunto de igualdad, participación y derechos humanos.